JORGE MUZAM -.
Hace unos quince años leí Juana Lucero en la Biblioteca Nacional de Chile. Fue publicada en 1902 y es la primera novela de Augusto D’Halmar. Llegué al libro sin muchas expectativas y sabiendo casi nada del autor. Lo leí de principio a fin con el ceño fruncido. Un aire melodramático y truculento, tipo culebrón venezolano, tornaba pesada la lectura. Me recordó en su momento a las novelas Marianela y Naná, y a la novela A Girl of the Streets, del estadounidense Stephen Crane. Con la obras de Zolá y Crane tenía múltiples similitudes argumentales, e incluso un ejercicio de intertextualidad, pues la protagonista llegaba a conocer la obra del francés y se hacía llamar a sí misma Naná.
No recordé Juana Lucero hasta este preciso momento, en que leo un capítulo del libro Premios Nacionales de literatura, de Mario Ferrero, una obra inteligente que escarba más asertivamente que otras obras similares. En el intertanto de estos quince años, he leído algunos cuentos de D’Halmar que aparecen en los libros de educación pública. Debo decir que ni su prosa ni sus temáticas ni su filosofía nunca han acabado por seducirme, por cuanto lo que en aquella época llamaban estilo etéreo yo lo califico simplemente como insipidez, y por cierto que la mayoría de los escritores chilenos contemporáneos a D’Halmar practicaban esa forma vaga e irresoluta de no decir nada certero.
Es posible que D’Halmar haya escrito buenas obras, pero no he podido hacerme de todas ellas como para opinar con mayor justicia. Hay obras que en su momento causaron cierto revuelo y que hoy son inencontrables, como Gatita (1917), especie de precursora de la Lolita de Nabokov, pero en este caso la protagonista es una infanta peruana. Luego aparecería Nirvana (1918). En 1924 fueron publicadas tres de sus principales obras: Mi otro yo (De la doble vida en la India), La sombra del humo en el espejo, y Pasión y muerte del cura Deusto (que es su segunda obra más conocida, luego de Juana Lucero). En 1934 publica La mancha de Don Quijote, que fue la obra más alabada por la crítica especializada, y donde el autor se da el gusto de transcribir su recorrido por la ruta del Quijote.
En 1904 participó de una experiencia inédita en América Latina. Junto al escritor Fernando Santiván (más tarde su cuñado), el pintor Julio Ortiz de Zárate, el escultor Canut de Bon, el pintor Benito Rebolledo y el poeta Manuel Magallanes Moure (que fue uno de los amores imposibles de Gabriela Mistral), fundan la Colonia Tolstoyana, curiosa cofradía que se basa en los postulados teóricos y filosóficos de Tolstoy. Intentan instalarla en la región de la Araucanía, pero el clima inclemente los obliga a trasladarla a San Bernardo. Allí conviven algunos meses, buscando la superación personal a través del contacto directo con la naturaleza, la meditación, la austeridad en la comida, la lectura de los salmos y el laborioso trabajo de la tierra. Sin embargo, no son muchachos acostumbrados al trabajo agrícola y la colonia empieza a hacer agua por todos sus costados. D’Halmar, cómodo y aristócrata, llega a la colonia con guantes blancos y se adjudica para sí mismo la lectura de salmos y la meditación, dejándole al resto la rudeza de la labor agraria. La Colonia Tolstoyana no prospera económicamente y los integrantes se dispersan, pero su fama trasciende las fronteras y se vuelve legendaria.
En algún momento de su juventud ingresó a la diplomacia chilena, lo que le permitió viajar por distintos países y asentarse por corto tiempo en algunos de ellos. Desde cada lugar envía sus impresiones a Chile, las que son inmediatamente publicadas en la revista Zigzag, la de mayor circulación en Chile. De esa forma se le sigue la pista e incluso los personajes de los que escribe alcanzan enorme popularidad en Chile, como el joven egipcio Zahir (aparentemente un amante de D’Halmar) y la misma Gatita peruana. Sus amigos en Chile lo extrañan, y para tenerlo nominalmente presente en sus tertulias lo designan “Almirante del Buque Fantasma”.
Retomando la razón de por qué escribo estas líneas, lo que me llama definitivamente la atención en este escritor es su vida misma, su personalidad misteriosa, siempre errante, evasiva y disconforme, aunque a ratos livianamente seducida por los ambientes exóticos y las personas de otras latitudes. D’Halmar va de país en país, buscando afanosamente algo que parece no encontrar, aunque siempre extrañando e idealizando lo que va dejando atrás.
Mario Ferrero, en su libro Premios Nacionales de Literatura, intenta explicar la personalidad de D’Halmar hurgando en sus antecedentes familiares. D’Halmar es hijo natural de un francés errante con fama de aventurero, Augusto Goemine, y de doña Manuela Thomson, hija de una aristocrática dama escocesa, Juana Cross, quien casó en Valparaíso con un marino sueco, Joaquín Thomson, el que ostentaba el pomposo título de barón de d’Halmar (nombre del que Augusto se apropia literariamente después de 1920, pues hasta ese momento firmaba como Augusto Thomson). Doña Manuela muere al poco tiempo de haber sido abandonada por el aventurero francés, y Augusto es criado por su abuela escocesa. Su infancia y adolescencia transcurre de esta forma en la mansión de su abuela, junto a sus dos hermanastras, Estela y Elena (esta última se casa más tarde con el escritor Fernando Santiván).
Esta sensación de pertenecer a muchos lugares y no pertenecer realmente a ninguno, de llevar en sus venas sangre de orígenes tan distintos, de no tener una firme raíz paterna, así como su irrefrenable inclinación por el mar, los viajes, los lugares exóticos, las aventuras, las letras y los países nórdicos (donde se siente muy a gusto), procrea en él una difusividad identitaria que se traspasa a sus letras. Leerlo es como transitar dentro de una nube, sin que tus pies pisen nada sólido, sin vislumbrar una entrada ni menos una salida.
Pero en Chile se le quiere, se le añora y sus reportajes y libros son leídos con avidez. Cuando D’Halmar viene a dar una conferencia al país, los auditorios se repletan. Sabe contar historias, le gusta hacerlo, tiene habilidades histriónicas que logran seducir y hasta embobar a los oyentes. Su personalidad no genera anticuerpos en las instituciones del Estado ni enemigos entre las letras, por lo que resulta natural que sea el primer galardonado con el Premio Nacional de Literatura de Chile, en 1942.
Tras el premio, D’Halmar alcanza a publicar cinco nuevos libros: Palabras para canciones (poemas, 1942), Mar, historia de un pino marítimo y de un marino (1943), Carlos V en Yuste (1945), Cristián y yo (1946), y Los 21 (con prólogo de Alone, en 1948).
Alone se refiere a él en esta etapa de su vida: “El visitante que, tras los verdes visillos de la entrada, divisaba la luz de su lámpara, al abrir la puerta veía alzarse sobre un libro una cabeza blanca y hermosa, y erguirse después la corpulenta figura de un anciano que no daba ninguna impresión de ser un funcionario público, sino un viejo rey desterrado…”
Augusto D’Halmar murió de cáncer a la garganta, el 27 de enero de 1950. Se le veló en la Biblioteca Nacional, donde trabajó sus últimos años. En su tumba lo esperaba el epitafio que él mismo redactara antes de su muerte:
“No vi nada, sino el mundo.
Nada me pasó, sino la vida”

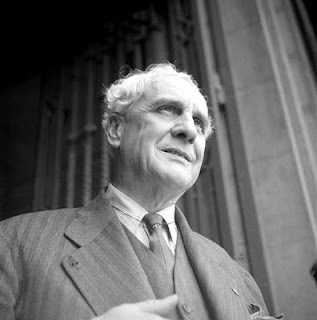







.webp)


2 Comentarios
Hay casos, muy selectos, donde la mejor obra de un escritor es su propia vida que otro toma y da forma a una obra más trascendental. Hay casos también en las que los escritores reescriben su vida de forma tal que la convierten en una novela. He recorrido su blog y creo que este es su caso, parte real y ficción se puede hacer uno a la idea de un ser literario que atrae, conmueve y que no se puede olvidar. Se le llega a querer mucho en realidad y se aguarda expectante el siguiente episodio. Eso me ha sucedido a mí sin haber leido ninguna de sus libros.
ResponderEliminarSaludos cargados de sincera admiración.
Así es Mía, numerosos casos, donde la vida es más deliciosamente literaria que la propia obra.
ResponderEliminarDe Hesse y Cortázar no me gustan sus obras, pero sí me atraen sus márgenes, sus dichos al pasar y sus silencios.
De Rokha es un caso donde la vida resulta tan apasionante como su obra. Donde es difícil separarlas y es posible decir que son sólo una misma cosa.
Sait Exupery y Hemingway son dos casos parecidos a De Rokha, aunque el autor de Paris era una fiesta, reconoció en sus años postreros que toda su vida giró en torno a una única obsesión, como era la escritura, y que el resto fueron tan solo distracciones que por lo demás le quitaron mucho tiempo a su máxima obsesión.
Saludos Mía.